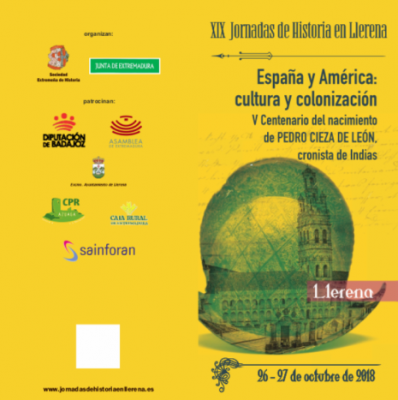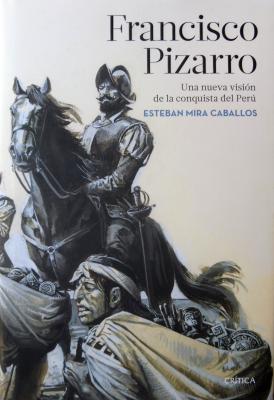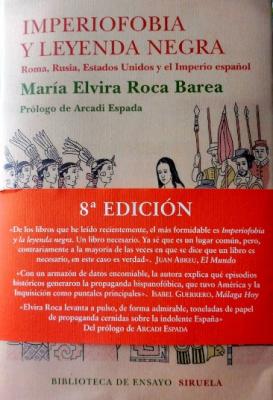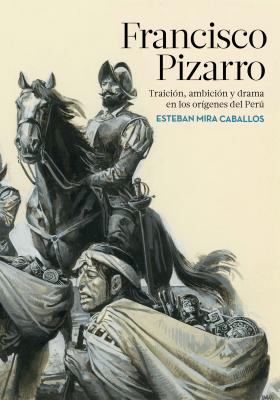La conquista de América se llevó a cabo con una dramática violencia. Se utilizaron técnicas terroristas de forma sistemática para amedrentar a los indios que eran muy superiores en número, hubo matanzas sistemáticas de caciques y no pocos casos de extrema crueldad. Pero nadie debe rasgarse las vestiduras. Desde la antigüedad clásica hasta pleno siglo XX la irrupción de los pueblos “superiores” sobre los “inferiores” se vio como algo absolutamente natural y hasta positivo. El colonialismo se justificó no como una ocupación depredadora sino como un deber de los pueblos europeos de expandir una cultura y una religión superior. Hasta muy avanzado el siglo XX, con la promulgación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), no ha habido realmente una legislación protectora de los pueblos indígenas. Aún hoy, el genocidio sobre los indios guatemaltecos o brasileños sigue siendo una praxis recurrente, en medio de la indiferencia mundial.
E. G. Bourne comparó la actuación de Roma con Hispania, a la de los españoles con América. Y aunque lo hizo con el objetivo de elogiar a España lo cierto es que ambos acontecimientos generaron una gran destrucción física y cultural. Y es que el “colonialismo Imperialista”, utilizando terminología de Max Weber, ni lo inventó España ni empezó con la conquista y colonización de América, sino en la Antigüedad.
Pero, incluso, mucho antes, en el Neolítico, se dio lo que Marshall D. Sahlins ha llamado la “ley del predominio cultural”. En realidad era más bien una praxis. Ésta provocó que los grupos neolíticos desplazaran a los nómadas a lugares inhóspitos y aislados, abocando a muchos de ellos a su extinción.
Así, pues, llamémosle “ley de predomino cultural”, “capitalismo imperialista” o de cualquier otra forma, pero la realidad es que el sometimiento de unos pueblos a otros ha sido una constante en la Historia. Y por si fuera poco, el siglo XX ha sido el más genocida de la historia de la Humanidad. Aún hoy, algunos gobiernos de países Hispanoamericanos practican políticas cuanto menos etnocidas con sus comunidades indígenas. Las violaciones de mujeres han sido un fenómeno recurrente en todas las guerras de conquista hasta el mismísimo siglo XX. Conocidas son las violaciones de alemanas por los soldados soviéticos en la II Guerra Mundial o las del ejército servio en los Balcanes en tiempos mucho más recientes. Y ello, porque en medio del horror de la guerra el hombre puede ser capaz de lo peor.
En este trabajo vamos a analizar un documento inédito, localizado en el Archivo General de Simancas, fuente inagotable de información al igual que el de Indias. Dicho manuscrito nos aporta bastantes datos sobre el cacereño Alonso de Cáceres, caso prototípico del conquistador y, sobre todo nos permite aportar más luz a la cuestión del etnocidio indígena. Sale a relucir también la figura del protector fray Tomás Ortiz, un extremeño no menos controvertido que el propio Cáceres.
El litigio tiene tanto más interés cuanto que no abundan entre la documentación española los juicios específicos a españoles por el asesinato de indios. Y ello muy a pesar de que fue la propia Reina Isabel “La Católica” la que los convirtió, hacia 1500 en vasallos de la Corona de Castilla.
Hace algunos años estudiamos el primer proceso específico por malos tratos a los indios instruido en el continente americano y nos quedaron no pocas interrogantes sobre la evolución posterior de este tipo de pleitos. Por eso, este juicio de 1531 nos permite analizar la evolución de estos litigios entre 1509 y 1531. Preguntas como ¿se continuaron utilizando testigos indios en los juicios?, ¿qué autoridad fue la competente para juzgar los casos de indios?, ¿se siguieron apelando estos casos a instancias superiores en el reino de Castilla?. Son preguntas a las que intentaremos dar respuesta en las páginas que siguen.
¿POR QUÉ SE JUZGÓ EL ASESINATO DE ESTE INDIO?
Una de las primeras cuestiones que se nos plantean en este momento es por qué en plena vorágine conquistadora, donde perecieron directa o indirectamente miles de indios, se planteó una cuestión tan puntual como la muerte de un aborigen. Un desgraciado indígena del que ni tan siquiera salió a relucir su nombre, tan sólo un par de testigos mencionaron que creían que era propiedad de un español llamado Saavedra o de San Martín. Y todo ello en un entorno tan difícil como ese, donde la resistencia de los indios y la rivalidad entre los propios españoles desdibujaban la sutil línea que separaba lo legal de lo ilegal. Asesinatos de indios, saqueos, pillajes y violación de derechos humanos se daban continuamente en esos momentos en todas las gobernaciones de Tierra Firme, en Santa Marta, en el golfo de Urabá, en el río Grande y en Cartagena, donde las entradas de saqueos de los españoles eran continuas.
Para empezar, debemos establecer una doble división, entre indios de paz o guatiaos e indios de guerra, que los primeros colonos indianos tuvieron muy clara. Aunque el concepto “guatiao”, de origen taíno, implicaba un compadrazgo entre dos indios o entre un español y un indio lo cierto es que, pasados unos años tras la conquista, los españoles atribuyeron al término una conceptualización más amplia. Sencillamente, se utilizó como sinónimo de indios de paz en contraposición al indio Caribe o de guerra.
Pues, bien, supuestamente era a estos indios de paz a los que afectó durante las primeras décadas de la colonización toda la legislación protectora. Desde 1503 se podían combatir y capturar indios Caribes y, desde 1506 esclavizar a aquellos nativos que hubiesen sido rescatados a los propios aborígenes. Y todo esto se mantuvo así hasta las Leyes Nuevas de 1542 en que se dispuso que los indígenas no se pudiesen esclavizar bajo ningún concepto, ni siquiera por guerra o rebelión. Asimismo, a los que estuviesen sometidos a esclavitud con anterioridad se compelió a sus propietarios a que mostrasen título de legítima propiedad.
Pero, en plena vorágine conquistadora, que supuso la muerte de infinidad de aborígenes, muchos de ellos por enfermedades pero no pocos también por las atrocidades del grupo dominante habría que preguntarse: ¿por qué en esta ocasión si fue juzgado y condenado el español que los cometió?
Pues, bien, nos ha bastado indagar un poco en el contexto histórico de Santa Marta para comprender la realidad. La costa de Tierra Firme fue descubierta por el sevillano Rodrigo de Bastidas quien, hacia 1525, fundó la localidad de Santa Marta. Tras la muerte violenta de Bastidas hubo varios gobiernos interinos y de poca duración hasta que el 20 de diciembre de 1527 el burgalés García de Lerma firmó una capitulación que le confería la gobernación y la capitanía general de Santa Marta. La situación era crítica tanto por la belicosidad de los indios –buena parte de ellos alzados- como por las rivalidades entre los propios españoles que provocaron la muerte del mismísimo Bastidas. En este contexto la Corona decidió asignar al gobernador burgalés unos poderes excepcionales para restablecer el orden en dicha demarcación territorial. Lerma tuvo siempre dos obsesiones: una, expulsar de su gobernación a posibles rivales españoles, y otra, enriquecerse, él y sus deudos, con razias para capturar esclavos en el golfo de Urabá y en los límites de la vecina gobernación de Cartagena. Incluso, llegó a pedir en 1532 que no nombrase gobernador de Cartagena idea que obviamente fue rechazada por la Corona, cuando Pedro de Heredia fue nombrado para dicha gobernación.
Y curiosamente el encausado, Alonso de Cáceres, era regidor de Santa Marta, miembro de la élite local y mantenía una agria enemistad con García de Lerma. La oportunidad le debió parecer única al burgalés para quitarse del medio a un poderoso rival. El acusado, un despiadado esclavista con muchos asesinatos de indios a sus espaldas igual que el propio Lerma, se defendió inútilmente afirmando que el indio acuchillado no era un guatiao sino un esclavo capturado en buena guerra. Y probablemente no le faltaba razón, pero de guerra o de paz, este crimen en particular –uno entre cientos- sí iba a ser juzgado y todo el peso de la ley –que hacía muy esporádicas apariciones- caería sobre él.
3.-EL PROTECTOR DE INDIOS FRAY TOMÁS ORTIZ
Las diligencias las inició, a primero de abril de 1531, el protector de indios de Santa Marta, que era nada más y nada menos que el extremeño fray Tomás Ortiz. Resulta cuanto menos curioso que un religioso que se había distinguido por su odio hacia los indios, en particular hacia los cumanagotos, y que además estaba duramente enfrentado con el creador de la institución, fray Bartolomé de Las Casas, ostentara el cargo de protector. Incluso, se da la circunstancia de que varios testigos declararon que el protector había azotado a este indio con anterioridad por alzarse contra los españoles. Miguel Zapata, testigo presentado en su defensa por Alonso de Cáceres, afirmó que, siendo informado el protector de lo que el indio había hecho contra los españoles “le dio muchos palos con una macana que si no le rogaran que no le diera más lo acabara de matar”. Merece la pena que nos detengamos en la figura, un tanto peculiar, de este dominico. Y digo peculiar porque, en honor a la verdad, también debemos reconocer que su posicionamiento fue excepcional dentro de su Orden, donde personajes de la talla de fray Antón de Montesinos, fray Pedro de Córdoba y el padre Las Casas entre otros muchos, habían alzado su voz en defensa de los indios, aunque fuese en el desierto, como aseveraba el propio Montesinos.
Fray Tomás Ortiz era un dominico profeso en el convento de San Pablo de Sevilla y natural de Calzadilla de Coria (Cáceres). Al parecer, fue éste el primer dominico que, encabezando a un grupo de correligionarios, llegó a la Nueva España. A mediados de 1520, tras un alzamiento de los indios en Chichiribichi y en Cumaná –en la actual costa venezolana-, varias misiones dominicas, que habían sido mandadas establecer por fray Pedro de Córdoba y el propio fray Bartolomé de Las Casas, fueron arrasadas y sus moradores asesinados. El propio fray Tomás Ortiz se libró de una muerte segura porque el azar quiso que, cuando sucedieron los hechos, no se encontrase en dicho cenobio. Con el dolor de lo acontecido en su corazón se personó en España y, hacia 1525, ante el Consejo de Indias, leyó un acalorado informe atribuyendo a los indios cumanagotos los peores calificativos imaginables. Habían pasado casi cuatro años desde los sucesos pero el tiempo transcurrido no fue suficiente para aplacar los ánimos exaltados del dominico que utilizó contra los indios calificativos como caníbales, traidores, vengativos, haraganes, viciosos, ladrones, etcétera. Y la conclusión de todo ello no podía ser mas contundente: “Éstas son las propiedades de los indios, por donde no merecen libertades”. Esta disidencia de la línea oficial dominica debió debilitar mucho la firme posición que en defensa de los indios habían sostenido otros dominicos de grata memoria. Y las consecuencias prácticas de esos planteamientos neo-aristotélicos fue el retraso, hasta 1542, de la prohibición de esclavitud del indígena, esbozada ya en sus líneas fundamentales por la Reina Católica a principios del quinientos.
El informe del extremeño levantó duras críticas dentro de su propia Orden, sobre todo de fray Bartolomé de Las Casas que nunca le perdonó estas palabras, y en tiempos recientes por la historiografía lascasista. Efectivamente, ya en nuestro siglo Giménez Fernández aportó datos para demostrar las actividades económicas del dominico extremeño. Incluso, utilizando una cita de Bernal Díaz del Castillo, llega a decir que cuando llegó a México en 1526 como vicario general de la Orden, sus mismos compañeros decían que “era más desenvuelto para entender negocios que no para el cargo que tenía”.
Pese a que Fernández de Oviedo lo calificó de “gran predicador” parece evidente que fray Tomás Ortiz no era el mejor de los candidatos para ocupar la protectoría, cargo que ostentara por primera vez su gran enemigo Las casas. Un puesto creado para proteger a unos indios a los que fray Tomás Ortiz no parecía profesarles un especial aprecio. También es cierto que una persona así era la única que García de Lerma podía aceptar en una tierra de frontera, donde el pillaje, la ambición, las envidias y los asesinatos eran moneda de uso frecuente.
Según Giménez Fernández, el 25 de enero de 1531 fray Tomás Ortiz fue revocado del cargo de protector de Santa Marta, pero lo cierto es que hasta abril de ese mismo año estuvo entendiendo en el pleito, en calidad de protector. Desconocemos hasta que año ejerció el cargo de protector en Santa Marta, porque la única referencia que tenemos es que en enero de 1540 desempeñaba ese puesto un tal Juan de Angulo.
Pese a lo dicho, debemos reconocer que en este pleito concreto el dominico se atuvo a la legalidad vigente. Por ello, instruyó el caso y, una vez que supo que se trataba de una causa penal –cumpliendo la legalidad vigente- lo dejó en manos del gobernador. Las atribuciones del protector de indios eran justo las mismas que por aquel entonces tenía el protector de Cuba, fray Pedro Ramírez, es decir: la facultad para nombrar visitadores y la instrucción y fallo de procesos por una cuantía inferior a los cincuenta pesas de oro y diez días de privación de libertad. En causas merecedoras de una multa de menor cuantía o en delitos de sangre el protector se debía limitar a informar al gobernador para que, en colaboración con las autoridades judiciales, dictaran sentencia.
EL ENCAUSADO: EL CONQUISTADOR ALONSO DE CÁCERES
Si particular era el acusador no menos especial era la figura del encausado. Un extremeño que pasa por ser un prototipo del conquistador de primera generación. Un tipo ambicioso que, como tantos otros –Pizarro, Cortés, Balboa, Soto, etc.- llegó a enfrentarse violentamente con otros Adelantados y Conquistadores que tenían objetivos similares a los suyos. Ello provocó que, en apenas dos décadas, fuera participando sucesivamente en la conquista de Santa Marta, Cartagena de Indias, Honduras y Perú, acabando sus días en la región de Arequipa, a varios miles de kilómetros de donde empezaron sus ambiciones expansionistas. Pero, si entre los españoles destacó por su ambición, con respecto a los desdichados aborígenes se mostró cruel y despiadado, lo cual se puede verificar en las múltiples y dramáticas jornadas de saqueos y pillaje que protagonizó.
Sabemos muy poco de sus orígenes, ni de su vida en su Cáceres natal antes de su partida a América. El problema radica en que su nombre es tan común que al menos tres homónimos partieron de Cáceres rumbo al Nuevo Mundo en el primer cuarto del siglo XVI.
En cambio, sí que sabemos la fecha de su nacimiento que debió ocurrir en 1506 o en 1507, pues, en 1533 declaró tener 26 años, mientras que tres años después, es decir, en 1536, manifestó tener 30.
Queda claro, pues, que no tiene nada que ver con el encomendero y miembro de la elite local que encontramos desde principios del quinientos asentado en la villa de Lares de Guahaba en la Española, ni con el contador de Panamá que murió en la década de los treinta. En 1515 tenemos constancia de que un Alonso de Cáceres fue a las órdenes de Pedrarias Dávila, a la conquista de Castilla del Oro, y nada tiene de particular que fuese el regidor ya citado de Lares de Guahaba. Por ello, sospechamos que los dos homónimos de la Española y de Panamá sean la misma persona
Retomando el hilo de nuestro conquistador, es decir, del reo Alonso de Cáceres, lo encontramos en Santa Marta, participando con el gobernador García de Lerma en numerosas entradas en la zona del Río Grande. Al final, la codicia de ambos les llevó a un duro enfrentamiento entre ellos que terminó, tras este juicio que ahora analizamos, con la expropiación de sus bienes y el destierro del primero.
Tras su expulsión de Santa Marta decidió ir a la vecina gobernación de Cartagena de Indias. Allí, se hizo amigo del gobernador, Pedro de Heredia, con quien participó activamente en las entradas de Abreva y en el descubrimiento y sometimiento de la zona del río del Cenú. En esta gobernación volvió a tener un papel muy activo en su conquista, derrotando al belicoso cacique Yapel. Luego, tras descubrir el río Cauca, se dirigió en compañía del hijo del gobernador, a la zona del río Catarapá, donde fundaron la ciudad de Tolú, en la actual Colombia.
Pese a sus éxitos bajo las órdenes de Pedro de Heredia, nuestro funesto y ambicioso personaje no olvidó su odio hacia su antiguo jefe. Por ello, allí fraguó su venganza contra García de Lerma al remitir al Rey una información en la que le acusaba de hacer entradas hasta el río Magdalena que pertenecía a Cartagena, capturando esclavos, haciendo malos tratamientos a los indios y provocando el alzamiento del resto. Resulta cuanto menos curioso que Alonso de Cáceres que había ayudado activamente a Lerma en esas mismas entradas pocos años atrás y que tenía a sus espaldas una condena por un delito de sangre con un indio lo acusase de lo mismo por lo que él había sido juzgado. Era la manifestación clara del odio y del desprecio que sentía por la persona que consintió y avaló su desterró. Pese a ello, es obvio que García de Lerma tenía más o menos los mismos valores que su enemigo Cáceres por lo que hizo oídos sordos a todas estas quejas y continuó sometiendo a sangre y fuego los territorios colindantes a su gobernación, pues nunca renunció a su expansión.
En Cartagena de Indias el cacereño consiguió amasar otra fortuna, y ello a pesar de que, tras la expropiación de sus bienes en Santa Marta, tuvo que empezar de cero. Este nuevo enriquecimiento se debió en gran parte a la gran cantidad de oro que obtuvo del saqueo del cementerio indígena del Cenú. De esta forma, tardó muy poco en encumbrase de nuevo entre la élite económica y política de la gobernación. De hecho, en 1537, lo encontramos nada menos que de regidor del cabildo de Cartagena de Indias, junto a Alonso de Montalbán y Gonzalo Bernardo de Somonte, mientras que poco después figuraba como titular de la encomienda de Tameme. Pero, sus ansias de poder y de dinero eran tales que terminó nuevamente enfrentado con el gobernador, en esta ocasión con Pedro de Heredia. Así, el 6 de marzo de 1539 Pedro de Heredia presentó una probanza en la que lo incluía entre sus enemigos capitales. Y ello, en respuesta a unos testimonios en su contra que él y otros conquistadores habían alegado en su juicio de residencia. El gobernador intentó demostrar que esas acusaciones vertidas contra él se debieron a la promesa del licenciado vadillo de repartir entre todos ellos 200.000 pesos de oro.
Pero, cuando todo este cruce de acusaciones ocurría en Cartagena ya no debía estar allí Alonso de Cáceres, pues, desde finales de 1537, lo tenemos localizado en la conquista de la gobernación de Honduras, en compañía del conquistador salmantino Francisco de Montejo. Como es bien sabido, el salmantino había firmado una capitulación con el Rey en 1537 por la que se le nombraba gobernador de esta demarcación centroamericana. Convencido Montejo de las dotes bélicas de Alonso de Cáceres, le encomendó la pacificación del Valle de Comayagua, donde fundó en ese mismo año el pueblo de Santa María. Al parecer, en recompensa por los eficaces servicios prestados se le otorgaron las encomiendas de los cacicazgos de Arquín, Inserquin y Tomatepec.
Pero tampoco estas prebendas fueron suficientes para asentar al intrépido conquistador que, pocos años después, lo volvemos a encontrar luchando en otra lejana región. Nada menos que en territorios del antiguo imperio Inca, luchando primero contra Almagro, y posteriormente, contra el insurrecto Gonzalo Pizarro. En recompensa por sus servicios, hacia 1541, recibió la encomienda de los indios Arones Yanaquihua, asentados en los pueblos de Granada, Antequera y Porto. Ocho años después, concretamente en 1549, le fueron entregados en encomienda los indios del poblado de San Francisco de Pocsi que, en 1561, tributaban anualmente la nada despreciable cifra de 3.600 pesos. En Arequipa ostentó el cargo de Corregidor pero, según Publio Hurtado, poco después fue nombrado Adelantado de Yucatán extremo que de momento no hemos podido verificar por ninguna fuente primaria.
Así, pues, en Arequipa perdemos el rastro de nuestro intrépido y despiadado conquistador. Probablemente, uno más de tantos otros españoles que se vieron implicados en la vorágine de la conquista.
EL PROCESO
El proceso tuvo dos partes bien diferenciadas: la primera en que inició las pesquisas el protector de indios fray Tomás Ortiz y, cuando tuvo la certeza de que era una causa penal, acatando la legislación, pasó el proceso al gobernador, iniciándose así la segunda parte del juicio.
Los hechos se desencadenaron en enero o febrero de 1531 cuando, en una entrada que los españoles hicieron a la provincia del Río Grande, en la gobernación de Santa Marta, Alonso de Cáceres mató a un indio supuestamente de paz. La fecha exacta de la campaña y del asesinato no la conocemos, pues, lo más que concretan algunos testigos es que ocurrió “en un día de los meses de enero o febrero”. Una vez que el protector de indios tuvo noticia de la muerte de un indio por Alonso de Cáceres comenzó las gestiones para juzgar los delitos.
Hacia primero de abril de 1531, recibió juramento de cuatro testigos españoles que estuvieron presentes en la citada campaña. Curiosamente, y aunque hubo también múltiples testigos indios, el protector tan solo interrogó a cuatro españoles. Y es que, aunque en un pleito similar ocurrido en 1509 sí hubo testigos indios, lo cierto es que en años posteriores desgraciadamente se suprimió esta costumbre. Y aunque, según Lewis Hanke, los Jerónimos de la Española recibieron órdenes para que el testimonio de un indio valiese como el de un español, salvo que "un juez real ordenase lo contrario", todo parece indicar que esta medida no llegó a tener aplicación práctica. Ya en el juicio de residencia tomado al licenciado Altamirano en Cuba hacia 1525 se afirmaba que no era costumbre tomar juramento a los indios en los juicios porque eran “incapaces” y no sabían “qué cosa es juramento”. De todas formas, encontramos pleitos posteriores en los que aparecían algunos testigos indios: en 1555 en el pleito por la libertad de una india llamada Isabel, propiedad de Beatriz Peláez, vecina de Jerez de la Frontera, declararon nada menos que tres indios: Juan, propiedad de Benito de Baena, María Rodríguez, india libre desposada con Juan Rodríguez y Esteban de Cabrera, de 84 años que servía en una casa de la collación de San Julián. También en un pleito similar, llevado a cabo en Sevilla en 1575 se utilizó como testigo a un indio llamado Juan.
Sea como fuere, lo cierto es que en los pleitos dirimidos en América o no se utilizaron o se hizo pero con muchas limitaciones. De hecho, el 26 de abril de 1563, la audiencia de Lima dispuso que el testimonio de dos indios varones o de tres indias valiese como el de un español mientras que, poco más de una década después, el virrey Toledo dispuso que el testimonio de seis indios equivaliese al de un español.
Los entrevistados fueron García de Setiel, Juan Tafur, Diego Pizarro y Lope de Tavira, todos ellos testigos presenciales de lo ocurrido. Sus testimonios fueron bastante similares, puesto que se plantean los hechos desde el mismo punto de vista. La entrada, al parecer, se dirigió exactamente a un pueblo de indios que, según Juan Tafur, los españoles bautizaron como Pueblo del Río Deseado.
Al parecer, el indio portaba “una arroba de carga y más una cadena con su candado de hierro, que pesara a su parecer hasta ocho o diez libras, al pescuezo”. Tras caminar cinco o seis leguas sin encontrar el tan ansiado elemento líquido el desventurado indio comenzó a “desmayar”, cosa que le ocurrió al menos en dos ocasiones. Con la mala suerte de que la segunda vez no fue capaz de incorporarse, acudiendo García de Setiel con una caña delgada para darle “ciertos azotes”. Seguidamente el indio se incorporó y cogió un palo para atacarle. En ese momento, Alonso de Cáceres, que estaba viendo todo lo sucedido desde la retaguardia, acudió con su caballo, se bajó de él, y le cortó la mano primero para acuchillarlo hasta la muerte después.
López de Tavira tan solo introduce un matiz con respecto a los otros testigos: afirma que cuando llegó Alonso de Cáceres junto al indio le empezó a dar “con el regatón de la lanza” y que, tras ello, el indio atacó a Cáceres con el palo y entonces fue cuando se bajo del caballo el español y cometió el atentado. Sea de una forma u otra, lo cierto es que, como resultado de esas brutales heridas el pobre indio murió pocos minutos después.
El protector de indios, comprobando el dramático calado de los hechos, traspasó el caso, mediante escribano público, al gobernador, “descargando su conciencia” y objetando su carácter de religioso. Ahora, bien, tuvo la precaución de dejar encarcelado al reo pese a las quejas de éste, una situación en la que continuó cuando asumió el caso el gobernador.
Es importante destacar que se verifica nuevamente algo de lo que ya teníamos constancia, es decir, que los protectores no podían juzgar causas criminales. Y así, por ejemplo, en el nombramiento como protector de fray Vicente Valverde el 14 de julio de 1536 se afirmaba lo siguiente:
“Otrosí, el dicho protector o las tales personas que en su lugar enviaren puedan hacer y hagan pesquisas e informaciones de los malos tratamientos que se hicieren a los indios y, si por la dicha pesquisa mereciere pena corporal o privación las personas que los tuvieren encomendados y, hecha la tal información o pesquisa la envíen al nuevo gobernador y, en caso que la dicha condenación haya de ser pecuniaria pueda el dicho protector o sus lugartenientes ejecutar cualquier condenación hasta cincuenta pesos de oro y desde abajo , sin embargo de cualquier apelación que sobre ello interpusieren. Y asimismo, hasta diez días de cárcel y no más, y en lo demás que conocieren y sentenciaren en los caos que puedan conforme a esta nuestra carta sean obligados a otorgar el apelación para el dicho gobernador y no puedan ejecutar por ninguna manera la tal condenación”.
Lerma, tras verificar los hechos entrevistando a dos testigos, Gómez de Carvajal y García de Lerma, que dijeron prácticamente lo mismo que los interrogados por el protector, tomó la decisión de delegar el caso en su teniente, Francisco de Arbolancha, alegando que estaba muy ocupado “en muchas cosas tocantes a Su Majestad”. Se le hizo saber por medio de escritura notarial en la que se le dieron todos los poderes para que fallara el proceso con la máxima brevedad posible.
Y ante Arbolancha comparecieron de inmediato dos buenos amigos de Cáceres, Diego de Carranza y Gonzalo Cerón que dieron fianzas de que Alonso de Cáceres permanecería recluido en las casas de morada del último. Realizados todos los trámites, a partir del 20 de junio de ese mismo año de 1531, el teniente de gobernador con la ayuda del alcalde mayor, Vasco Hernández de la Gama, y del fiscal general, Alonso Gallego, prosiguió el proceso.
El fiscal solicitó ese mismo día, a la vista de los hechos, la pena de muerte para el reo y pidió asimismo la vuelta del presunto asesino a la cárcel Real “hasta tanto que la causa se determine”.
Y ese mismo día comenzó la defensa del encausado Alonso de Cáceres. Para ello, se le tomó declaración a él mismo y a varios amigos suyos que el mismo propuso, a saber: Hernando de Santa Cruz, Hernando Páez, Miguel Zapata y Pedro Cortés. El acusado, obviamente, no negó el asesinato, su defensa se basó en intentar demostrar que el indio en cuestión no era guatiao, sino un indio esclavizado en buena guerra. De hecho, afirmó que llevaba “una cadena al pescuezo porque era de un pueblo donde mataron el caballo de Carvajal y, cuando lo tomaron, el mismo protector le dio muchos palos, (que) casi lo mató…” Y probablemente tenía razón en esta alegación, pues todos los testigos comentaron lo de la cadena en el cuello y, algunos, incluso, aseveraron que estaba marcado con el hierro de Su Majestad. Se trataba probablemente de un indio esclavo, porque ni la fiscalía ni los testigos negaron este extremo.
El segundo de los argumentos esgrimidos por Cáceres en su defensa resultó mucho menos creíble. Él decía que lo mató “para no dejarlo ir a su pueblo que estaba de guerra con los cristianos”. Las justicias no creyeron esta alegación, pues, era evidente, que el indio encadenado y debilitado por el excesivo trabajo no suponía ningún peligro para sus verdugos.
El pleito fue ágil y rápido, pues, el 11 de julio de 1531 el alguacil mayor estaba ya haciendo el inventario de los bienes de la casa de Alonso de Cáceres, que fueron depositados en la de Diego de Carranza.
La sentencia de la justicia de Santa Marta no se hizo esperar y fue dictada el viernes 12 de julio de 1531. Después de relatar públicamente los capítulos enviados por Su Majestad a García de Lerma en relación al buen trato que se debía dispensar a los indios “como vasallos libres”, se dictó el veredicto. Al final se le perdonó la pena capital, como era de esperar, pero se le condenó a lo siguiente:
Primero, al destierro de Santa Marta y su provincia “por todos los días de su vida”. Segundo, a la pérdida de su oficio de regidor. Tercero, a la pérdida de todos los indios esclavos y de repartimiento que tuviese en Santa Marta, y también del oro “y otras cosas” que le hubiesen rendido”. Y cuarto y último, a la confiscación de todos sus bienes, que una vez liquidados se reintegraría la mitad para el fisco, una cuarta parte para la iglesia, y la cuarta parte restante para gastos y reparos públicos.
El condenado intentó apelar a la audiencia de Santo Domingo pero no se le permitió. Al parecer desde la segunda década del quinientos se decretó que los pleitos de indios no se apelasen a castilla. Los resultados parecen evidentes, en tan solo cincuenta días se había instruido y fallado un pleito de estas características. Todo un éxito para la larga y tediosa administración de justicia.
CONCLUSIÓN
Este proceso nos permite conocer muchos detalles sobre la dureza y la brutalidad extrema vivida en la Conquista de América. La Conquista pudo ser una gesta en cuanto a que un puñado de españoles exploraron y conquistaron varios miles de kilómetros cuadrados. Pero no es menos cierto que para el mundo indígena en general fue un verdadero drama. Un drama que la bienintencionada legislación propiciada desde la Corona no pudo frenar.
De todas formas, nadie debe alarmarse por esto, pues, se trata de un capítulo más en la historia universal, donde el más fuerte siempre se impuso sobre el débil. Y hay un caso muy significativo: tras la llegada de los españoles, los taínos antillanos fueron exterminados en apenas cincuenta años. Pero si los españoles no llegan a Descubrir América, muy probablemente los indios Caribes, más belicosos que los taínos, hubiesen acabado con ellos en pocas décadas.
Por lo demás este caso nos ha permitido verificar algunos aspectos que no teníamos claros, a saber: en primer lugar, que las leyes de protección de los indios se cumplían de forma muy puntual y excepcional. Aunque, es cierto que las epidemias causaron el mayor número de bajas, no lo es menos que miles de indios fueron esclavizados y asesinados en la Conquista de América. Así, pese a que Isabel la Católica los consideró legalmente “súbditos de la Corona de Castilla”, tan solo un puñado de españoles fueron condenados por tales crímenes.
En segundo lugar, queda nuevamente verificado que las atribuciones del protector de indios eran muy limitadas y se restringían prácticamente a una labor de vigilancia y de información a las autoridades civiles, gobernadores y audiencias. Por tanto, que se hiciese o no justicia dependía exclusivamente de la buena voluntad de las autoridades civiles –oidores, alcaldes mayores, gobernadores o, en su caso, capitanes generales-. Y no solían hacerlo porque, obviamente, solían estar implicados en el proceso de la conquista, que no era otra cosa que la imposición violenta de unos sobre los otros. Además, como hemos podido comprobar en el caso de fray Tomás Ortiz O.P. o en el de otros protectores, como fray Miguel Ramírez en Cuba, no siempre se nombraba a las personas más adecuadas para dicho cargo.
Y en tercer y último lugar, se vuelve a verificar que los pleitos de indios desde muy temprano se fallaban en primera y última instancia en las Indias sin posibilidad de apelarlos a la Península. No era gran cosa, pero la medida dio algunos frutos, permitiendo instruir y fallar en menos de dos meses algunos delitos de sangre con los infelices indígenas.
-ARROM, José: Aportaciones lingüísticas al conocimiento de la cosmovisión taína. Santo Domingo, Fundación García-Arévalo, 1974.
TEJERA, Emiliano: Palabras indígenas de la isla de Santo Domingo. Ciudad Trujillo, Editora del Caribe, 1951, pág. 245.
ESTEBAN MIRA CABALLOS