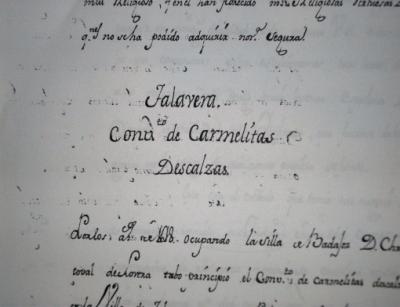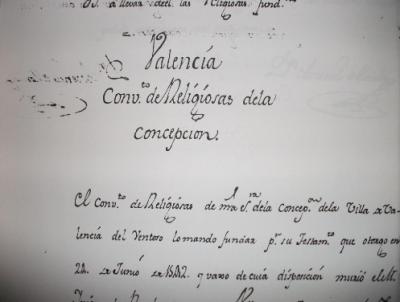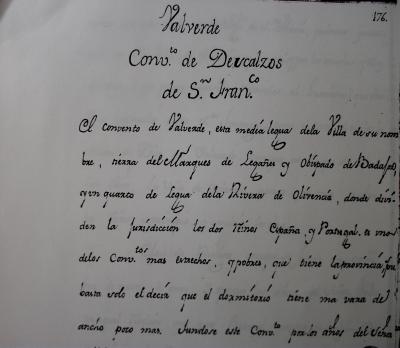A continuación procederemos a aclarar los conceptos de etnocidio y genocidio. Empezando por el primero, se trata de una noción popularizada en los años 70 por los estudios del antropólogo francés Robert Jaulin. Éste lo utilizó para designar cualquier acción conducente a la desaparición, a corto, medio o largo plazo, de una cultura indígena. En el diccionario de la RAE aparecía definido como destrucción de una etnia en el aspecto cultural. Con mucha más precisión, en la Reunión de San José de Costa Rica, patrocinada por la Unesco, el 11 de diciembre de 1981, se consensuó la siguiente definición:
"El etnocidio significa que a un grupo étnico colectiva o individualmente, se le niega el derecho de disfrutar, desarrollar y transmitir su propia cultura y su propia lengua. Esto implica una forma extrema de violación masiva de los derechos humanos, particularmente del derecho de los grupos étnicos al respeto de su identidad cultural…"
A juzgar por estos axiomas queda claro que, tanto en la conquista como en la colonización de América, se produjo un etnocidio generalizado. De hecho, el fin último siempre fue la integración de los nativos cultural y religiosamente. Se pretendía hacer tabla rasa con ellos, sustituyendo su mundo imperfecto por el perfecto orbe cristiano. En el Imperio de los Habsburgo tan sólo tendría cabida el homo christianus. ¿Se trataba de una decisión exclusivamente religiosa o también tenía un componente racista? Inicialmente era una exclusión de tipo religioso como ha defendido Antonio Domínguez Ortiz, pero de alguna forma ésta implicaba un cierto grado de racismo, como lo prueban los expedientes de limpieza de sangre. Además, en América, la primacía social la detentaron los blancos, seguidos en teoría por los indios y, en el último eslabón, se situaron los negros y las castas. Los propios manuscritos de la época lo decían con toda claridad: en una sociedad dominada por los blancos tienen más privilegios quienes tienen menos porción de sangre negra o india. Siglos después, el alemán Alexander von Humboldt, que recorrió América del Sur, escribió en este sentido lo siguiente:
"En España, por decirlo así, es un título de nobleza no descender de judíos ni de moros. En América, la piel más o menos blanca decide la posición que ocupa el hombre en la sociedad".
Los testimonios, pues, muestran a una sociedad en la que existía una intolerancia casticista pero también un componente racista, donde el fenotipo determinaba la ubicación de cada grupo dentro de la sociedad. Y este racismo era más manifiesto en las colonias, hasta el punto que los expedientes de limpieza de sangre se aplicaron más en la discriminación de las castas que en la persecución de los judeoconversos como había ocurrido en la Península. Por tanto dejaron de ser un mecanismo de persecución del neófito para convertirse en un instrumento de limpieza fenotípica.
El indigenismo era pues esencialmente etnocida, pese a contar con personajes de la talla del defensor de los indios, fray Bartolomé de Las Casas. El objetivo último de todos –desde la Corona hasta los colonos, pasando por los religiosos- era su conversión y su integración como labradores de Castilla. A eso llamaban en el siglo XVI, vivir en policía. Todos tenían claro que la empresa indiana no estaría concluida hasta que todos sus habitantes hablasen el castellano y practicasen la religión católica. De hecho, desde 1550 encontramos disposiciones Reales para que no se demorase la enseñanza del castellano a los indios, considerándola un vehículo fundamental para la adopción de las costumbres hispanas. Obviamente, si algunos religiosos aprendieron las lenguas nativas no fue por un afán altruista de conservación sino para lograr una más rápida conversión y aculturación. Hubo decenas de casos, por ejemplo, el del jesuita Juan Font que cultivó la lengua que se hablaba en Vilcabamba para catequizar personalmente, sin necesidad de usar intérpretes. También fray Domingo de Santa María dominó el habla mixteca, publicando incluso un catecismo en dicha lengua, mientras que Vasco de Quiroga editó otra doctrina en el idioma de Michoacán.
Ni tan siquiera fray Bernardino de Sahagún, padre de la antropología, lo hizo por un afán de conocimiento, sino como un medio para hacer más eficiente su conversión. Como muy acertadamente escribió Luis Villoro, Sahagún, no fue un científico sino un misionero, un soldado del Señor en lucha constante contra la idolatría y el pecado.
El etnocidio quedó definitivamente consagrado a partir de las Ordenanzas de nueva población y pacificación de las Indias, expedidas en el Bosque de Segovia, el 13 de julio de 1573. La palabra conquista fue desde entonces desterrada; en adelante, cumpliendo con las bulas de donación, solamente habría penetración misional. Etnocidio puro y duro, con la coartada de la evangelización.
No obstante, huelga decir que toda forma de colonización a lo largo de la Historia ha sido etnocida porque siempre se pretendió la imposición de la cultura de los vencedores sobre los vencidos. Y etnocidas siguen siendo los intentos contemporáneos de integrar a los aborígenes en la sociedad actual. De hecho, cuando el presidente ecuatoriano José María Urbina manifestó, en 1854, su determinación de sacar definitivamente a los indios de su barbarie y civilizarlos, estaba actuando de forma etnocida.
Pero el etnocidio no excluye el genocidio. La RAE define este último concepto como el exterminio o eliminación sistemática de un grupo social por motivo de raza, de religión o de política. También la ONU, por una resolución de 1948 para la prevención y sanción de dicho delito, refería en su artículo segundo:
"Se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal: a) matanza de miembros del grupo; b)lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; c) sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; d) Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo; e) traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo".
Posteriormente ha habido algunos intentos de clasificar y sistematizar los distintos tipos de genocidio. Por ejemplo, Vahakn Darian propuso cinco tipos posibles, a saber: el cultural -que pretende la asimilación-, el latente –que provoca daños no deseados como la propagación de epidemias-, el retributivo –que castiga a las minorías irreductibles-, el utilitario –que provoca matanzas para obtener el control económico- y el optimal –exterminio intencionado de un grupo humano- . Christiane Stallaert sostiene que en la Conquista hubo tres subtipos de genocidios, es decir, el cultural, el latente y el utilitario. El primero de ellos se correspondería más bien con lo que nosotros hemos llamado etnocidio, mientras que sí que hubo claramente sendos genocidios latente y utilitario. Y aunque no existiera como fin último el extermino de grupos humanos, sí es cierto que no se tomaron las medidas oportunas para evitarlo. Y aunque Stallaert no lo menciona, en casos muy concretos, se dio la forma más dura y cruel de genocidio, el optimal, que pretendía intencionadamente el exterminio de grupos humanos.
El genocidio americano tenía un precedente inmediato, como el desencadenado en las islas Canarias a lo largo del siglo XV. Los guanches fueron diezmados y esclavizados hasta su total extinción. En América ocurrió exactamente lo mismo, con la única diferencia de la magnitud, porque cuantitativamente la población canaria no podía compararse con la americana. Las Casas estimó que, entre 1492 y 1560, murieron en las Indias Occidentales al menos 40 millones de nativos, despoblándose unas 4.000 leguas, cosa nunca jamás otra oída, ni acaecida, ni soñada. Los taínos de las Antillas Mayores fueron exterminados de la faz de la tierra en apenas unas décadas.
Se ha afirmado sin razón que, pese al desastre demográfico, no hubo genocidio porque no existió voluntad de aniquilación sino de incorporarlos a la cadena productiva como mano de obra. Pero, esta afirmación parte de una idea errónea, es decir, la de considerar a los amerindios como una unidad. En realidad, como es bien sabido, en América hubo tres categorías de pueblos indígenas, a saber: una primera formada por las complejas civilizaciones de los Andes y Mesoamérica. Los incas eran los que disponían de un imperio más avanzado políticamente a diferencia de los mexicas que no tenían sometidos a los tlaxcaltecas, huejotzingos y cholultecas ni a los pueblos mayas. Una segunda categoría, que abarcaba las regiones caribeñas y las áreas araucanas, sedentarias en su mayor parte pero con una estructura socio-política poco desarrollada. Vivían en estado tribal y practicaban una agricultura de roza. Y una tercera categoría en la que se incluían los amplios territorios tropicales y septentrionales donde habitaban pueblos seminómadas, dedicados básicamente a la caza y a la recolección y, por tanto, muy atrasados cultural y tecnológicamente.
Pues bien, fueron sobre todo los indios de la primera categoría los que se incorporaron de forma menos traumática a la cadena productiva, aunque fuese en penosísimas condiciones laborales. Los propios españoles, con alborozo, se dieron cuenta que los naturales de Nueva España eran más hábiles para el trabajo y estaban acostumbrados a tributar a sus señores, al igual que lo hacían los labradores de España. Igualmente, decía Cieza de León que los quechuas del Perú, a diferencia de los indómitos nativos de Popayán, tenían muy buena razón y una gran capacidad de trabajo porque siempre estuvieron sujetos a los reyes Incas.
Los nativos de la segunda categoría no se llegaron a adaptar al trabajo sistemático, por lo que perecieron aceleradamente, sin que apareciese una voluntad clara de evitar su dramático final. Y citaré un ejemplo concreto, por una Real Cédula, fechada el 30 de abril de 1508, se declaró a los islotes de las Bahamas y a algunas de las Antillas Menores como islas inútiles y, por tanto, su población susceptible de ser deportada. Los pacíficos e inocentes lucayos de las Bahamas fueron trasladados en condiciones inhumanas a los centros neurálgicos de las Antillas Mayores, especialmente a La Española, para que a cambio de su trabajo se les enseñase la doctrina cristiana. Pero, estos primitivos seres, acostumbrados a formas de vida pre-estatales, fueron incapaces de adaptarse a la nueva vida que se les proponía: se les daría las aguas del bautismo y con ello la salvación eterna, y a cambio, servirían a los cristianos. La mayor parte de ellos pereció en la travesía o en los meses inmediatamente posteriores a su arribo. Su única culpa, vivir en unas islas que, al menos en esos momentos, no reportaban beneficios económicos. Tan drástica y cruel disposición, lejos de abolirse, fue ratificada en 1513, deportándose en tan sólo cuatro o cinco años entre 15.000 y 40.000 personas. El licenciado Alonso de Zuazo describió en una carta, fechada en enero de 1518, las penosísimas condiciones en que fueron trasladados estos desdichados individuos:
Como los sacaron de sus naturalezas y por causa de los pocos mantenimientos de que iban fornecidos los navíos, ha sucedido que se han muerto más de los trece mil de ellos; y muchos al tiempo que los sacaban de los navíos, con la grande hambre que traían se caían muertos, y los que quedaron, siendo libres, los vendieron a muy grandes precios por esclavos, con hierros en las caras; y pieza hubo que se vendió a ochenta ducados.
Las Bahamas se despoblaron de tal forma que el padre Las Casas ironizó, diciendo que quedó habitada exclusivamente por flores y pájaros. Aunque probablemente no previera el desenlace, la decisión del rey Católico fue verdaderamente genocida. Un cruel decreto que abocó a los lucayos a su desaparición en apenas unos años. Pero no fueron los únicos; también los taínos antillanos, los picunches y huilliches en el norte del área araucana, los chichimecas, los caribes o los nómadas de la pampa argentina fueron diezmados, algunos hasta su exterminio, en un descabellado intento por integrarlos en el sistema socio-laboral.
Y en cuanto a los nativos del tercer grupo, ni tan siquiera existió un intento de incorporarlos a la cadena productiva. Se trataba de grupos seminómadas dedicados en gran parte a la caza y a la recolección que ocupaban territorios tropicales, esteparios o montañosos de escasa productividad económica. En algunas zonas al norte de Nueva España, el chaco argentino, Uruguay y Paraguay se dieron estas circunstancias y dado que, además de no ser aptos para el trabajo sistemático, suponían una molestia para los europeos, se planteó una verdadera guerra de exterminio. Los chichimecas del norte de México fueron masacrados indiscriminadamente y su afán fue puramente genocida porque ni tan siquiera hubo un intento serio de integración. Juan de Cárdenas, en el siglo XVI se planteó, por qué los chichimecas enfermaban y morían poco después de ser capturados por los hispanos. Sus conclusiones fueron claras: por los estragos de la mudanza pero también por la tristeza que les producía verse entre gente que por tan extremo aborrecen. Lo mismo podemos decir de las tribus calchaquíes del noroeste argentino, cuyo conflicto duró hasta el siglo XIX y provocaron verdaderas campañas de exterminio. En otras zonas inhóspitas de la frontera guaraní los bandeirantes portugueses, causaron grandes estragos sin que nadie hiciera gran cosa por remediarlo. El resto de los territorios tropicales fueron ocupados mucho más tarde por portugueses, ingleses, franceses y holandeses que paulatinamente provocaron su repliegue o su desplazamiento hacia las zonas más inaccesibles.
Esta estructuración se puede reducir aún más; Los hispanos distinguieron a groso modo dos tipos de territorios, a saber: los útiles, que serían poblados y explotados en base a la mano de obra indígena y negra. Y los inútiles, como las islas Lucayas, Nicaragua, Yucatán o Río Pánuco, cuya población fue deportada hacia las áreas neurálgicas como mano de obra esclava y prácticamente exterminada.
Hubo, asimismo, un exterminio sistemático de caciques y de líderes indígenas que eran sustituidos por sus propios hijos o sobrinos, ya leales al Emperador. Los ejemplos se cuentan por decenas. Así, cuando, en 1524, Pedro de Alvarado se adentró en territorio quiché lo primero que hizo fue ejecutar a los jefes indígenas Tecum Umal y Tepepul, quemando sus pueblos. Acto seguido, para evitar el vacío de poder, les quitó las cadenas a sus respectivos hijos y los proclamó oficialmente como nuevos caciques. Y todo ello lo hizo, según contó él mismo a Hernán Cortés, para bien y sosiego de esta tierra. Con no menos saña se comportó el medellinense Gonzalo de Sandoval que, al norte de México, en la región de Pánuco, quemó en la hoguera a 400 caciques, hecho que fue elogiado después por su paisano Hernán Cortés.
Se utilizó sistemáticamente el terror como medio de sometimiento. En la plaza mayor de Cholula se cometió una de estas grandes matanzas de que estuvo jalonada la Conquista. Hernán Cortés siempre alegó que previamente los indios cholutecas habían urdido una conspiración para acabar con ellos. Y probablemente era cierto, pues, todos los cronistas coinciden en señalar toda una serie de síntomas. Para empezar, habían sacado de la ciudad a la mayor parte de sus mujeres e hijos y habían acumulado piedras en las azoteas. Y además, habían sacrificado a varios niños lo que se interpretó como parte del ritual previo al combate. Pero, con conspiración o sin ella, lo cierto es que la matanza fue brutal, despiadada y desproporcionada, dejando sin vida sobre el frío pavimento de la Plaza Mayor a seis millares de nativos. El objetivo real de tal masacre no fue frenar esa conspiración, pues con el ajusticiamiento de los cabecillas hubiese sido suficiente. Se pretendía infundir en los nativos tal temor que perdieran toda esperanza de resistencia. Uno de los españoles que participaron en la masacre, Bernal Díaz del Castillo, escribió en este sentido lo siguiente:
"Que si no se hicieran estos castigos esta Nueva España no se ganara tan presto, ni se atreviera (a) venir otra armada y que ya que viniera fuera con gran trabajo, por que les defendieran las puertas".
No menos claro fue el padre Las Casas cuando dijo que la única justificación que tuvieron para consumar la masacre de Cholula fue sembrar u temor y braveza en todos los rincones de aquellas tierras.
La colonización fue aún peor porque el indio fue discriminado y depauperizado hasta límites insospechados. Todavía en nuestros días quedan residuos de ello en nuestra lengua. Cuando hablamos de hacer el indio nos referimos a hacer el tonto, equiparando indio con un ser poco inteligente o inferior intelectualmente.
Ahora bien, ¿es posible comparar el genocidio de la Conquista con el llevado a cabo por los Nazis antes y durante la II Guerra Mundial? Bueno, Christiane Stallaert ha establecido paralelismos entre la Alemania Nazi y la España Inquisitorial porque ambas tenían como objetivo la cohesión social, aunque la primera optase para ello por la exclusión y, la segunda, por la asimilación. La pureza racial Nazi y la pureza religiosa española tuvieron puntos en común. Cuando un español probaba su condición de cristiano viejo y, por tanto, libres de sangre mora o judía, llevaba implícito necesariamente un componente racista. Incluso llega a afirmar esta antropóloga que los Nazis no lograron finalmente su objetivo de limpieza étnica pero España sí, en unos territorios andalusíes que había perdido hacía más de siete siglos.
A mi juicio, ya es hora de liberarnos de prejuicios y, aunque a priori nos pueda parecer anacrónica esta comparación lo cierto es que, a lo largo de la Historia, el genocidio y los genocidas siempre han tenido puntos en común. Pese a ello, a mi juicio, el Nazismo implicó una versión de genocidio mucho más acabada, perfeccionada y malvada. Implicó la instrumentalización de la ciencia, el apoyo estatal y la eliminación de pruebas y testigos, conscientes de que algún día la historia les juzgaría. Además, el exterminio de las minorías formaba parte intrínseca de la Alemania Nazi: judíos, gitanos, polacos o disminuidos físicos debían ser eliminados. Incluso, Hitler pensó en sus últimos meses de vida que el mismo pueblo alemán merecía su aniquilación por no ser lo suficientemente fuerte como para dominar el mundo.
En cambio, los conquistadores asolaron más por su afán de hacer fortuna que por un deseo de exterminio en sí mismo. En general, no parece que llegaran a desarrollar una voluntad explícita de exterminio. España pretendió uniformizar e integrar; sólo habría una lengua, una cultura y una religión. Todo lo demás no tendría cabida. Pero no existió nada parecido a lo que los Nazis llamaron la solución final. Ahora, bien, también es cierto que la Conquista tuvo dos agravantes: el primero, la magnitud de la mortandad que afectó a más de 70 millones de personas. Y el segundo, que los crímenes quedaron impunes, pues no hubo ningún proceso parecido ni similar al de Nuremberg, donde, como es sabido, una buena parte de los Nazis supervivientes fueron condenados a muerte o a cadena perpetua.
En definitiva, hubo un etnocidio sistemático y más puntualmente un genocidio que podríamos llamar arcaico o moderno. Muy lejos de esa versión más perfecta, y a la vez más siniestra, que alcanzará en la Edad Contemporánea.
¿SE PUEDE CULPAR A ESPAÑA?
En 1894 el eminente historiador y erudito García Izcalbalceta afirmó que, a diferencia de otras potencias colonizadoras, ni el gobierno ni la nación española fueron cómplices de las crueldades cometidas en el Nuevo Mundo. Obviamente, con el volumen de documentación que hoy disponemos, dicha afirmación es absolutamente indefendible. La Corona recibió cientos de memoriales delatando los malos tratos que estos recibían. Pero, desgraciadamente su máxima preocupación nunca fue la verdadera y efectiva protección de los aborígenes sino evitar que disminuyese el flujo de metal precioso con destino a la Península. Además, siempre temió mucho más un posible alzamiento de los conquistadores o de las élites encomenderas que de los nativos. Conforme avanzó la colonización siempre fue consciente del mayor peligro que suponían los mestizos y, sobre todo los criollos, intentando no disgustarlos en exceso.
Ahora bien, dicho esto, también debemos reconocer que es tan gratuito como absurdo responsabilizar a España de una forma de actuar que han practicado todos los pueblos de occidente desde hace más de 2.000 años. Obviamente, no se puede sostener el europeismo exculpatorio sino al revés pero, insisto, de todos, no solamente de España.
Tampoco es posible pedir hoy disculpas por lo que hicieron otros hace ya medio milenio, como no es posible que los italianos pidan perdón por lo que hicieron los romanos con los pueblos primitivos del Mediterráneo. Por tanto, es inútil y falaz pedir indulgencia tal y como se ha solicitado en más de una ocasión desde algunos foros indianistas. Algunos grupos indígenas han sido más prácticos, pues en 1989 exigieron ante el Tribunal Internacional de La Haya una indemnización de 10 billones de dólares. Ni cortos ni perezosos cuantificaron el daño recibido en un buen puñado de billetes, lo cual no deja de ser subjetivo, surrealista y hasta ofensivo con la memoria de los millones de seres humanos que perdieron sus vidas en tan dramático encuentro.
Juan Pablo II, en 1984 destacó la cristianización del Nuevo Mundo como una de las obras más bellas llevadas a cabo por la Iglesia. Sin embargo, eso no le impidió que 16 años después, concretamente, el 12 de enero de 2000, en un documento titulado Memoria y Reconciliación pidiera perdón oficialmente en nombre de la Iglesia por los excesos allí cometidos. Un gesto de buena voluntad que honra a este venerable y recordado Pontífice pero que no deja de ser anacrónico y absurdo. E igual de irracional es sentirse ofendido cuando se describen los dramas y las brutalidades que allí ocurrieron.
Lo que, en cambio, sí es posible y deseable es narrar y censurar el comportamiento de aquellos conquistadores del siglo XVI y, de camino, recordar que todavía en el siglo XXI muchos Estados continúan sometiendo y aniquilando a la minoría indígena. No se les puede pedir a los conquistadores que hubiesen practicado la interculturalidad o al menos el relativismo cultural, que son conceptos de nuestro tiempo, pero sí existía una importante corriente crítica, única en Europa, contraria a los métodos de expansión utilizados. Además está demostrada la existencia de unos conceptos morales absolutamente universales: el asesinato, la mentira, el incesto o la pederastia han sido siempre comportamientos censurables, al menos desde el origen de la civilización. Incluso la esclavitud fue reprobada por no pocos pensadores de la época, como el padre Las Casas, Tomás de Mercado o fray Bartolomé Frías de Albornoz y, ya en el siglo XVII, por el Capuchino fray Francisco José de Jaca. Y es que desde siempre se valoró la libertad –o lo que se entendía como tal- como un derecho natural y como un preciado bien. Ya en las Partidas de Alfonso X se destacaba la libertad como el bien más apreciado que las personas podían tener. Más claro aún fue don Quijote de la Mancha quien, en un pasaje, le dijo a su fiel escudero lo siguiente:
"La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre; por la libertad así como por la honra se puede y debe aventurar la vida y, por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres".
Ahora, bien, insisto que los españoles actuaron exactamente igual que otros pueblos occidentales antes y después de la Conquista. No se les puede culpar de pensar y actuar de acuerdo con el pensamiento dominante en la Europa Moderna. Fueron tan etnocidas y genocidas como los demás pueblos occidentales antes y después de la Conquista. Ni que decir tiene que portugueses, ingleses, franceses, holandeses y alemanes actuaron de forma parecida en sus respectivas colonias. Sin ir más lejos, a los Welser les concedió Carlos V la gobernación de Venezuela. Estos nombraron a varios delegados: Ambrosio Alfinger, Espira, Hutten, Dortal, Féderman, etcétera. Todos ellos causaron gravísimos estragos, cometiendo matanzas sistemáticas y convirtiendo el territorio en un inmenso mercado de esclavos. Esto prueba, una vez más, que el genocidio era realmente la forma en que occidente entendió cualquier forma de expansión durante buena parte de nuestra era. Estaba generalizada la creencia de que existían pueblos superiores e inferiores y que era un derecho y una obligación someterlos para llevarles la luz de la civilización y una religión superior. Salvaje era sacrificar muchachos al dios de la guerra o comerse a los prisioneros; civilizado era quemar a los herejes en la hoguera o someterlos a cruel esclavitud. Eran civilizaciones en estadíos evolutivos muy diferentes, ni mejores ni peores, pero los europeos no supieron apreciar ni valorar esta circunstancia.
La Conquista fue presentada como el triunfo de la civilización sobre la barbarie. Para la mayoría de los europeos de la época los amerindios constituían sociedades degeneradas y bárbaras por lo que se imponía la necesidad caritativa de civilizarlos o de cristianizarlos, que era la misma cosa. Por ejemplo, Antonio de Herrera contrapuso la civilización castellana al barbarismo indígena, donde mandaban todos con violencia, prevaleciendo el que más puede. Ahora bien, excluía del barbarismo a los mexicas y a los incas. El padre Las Casas también contrapone el concepto civilización-barbarie, aunque invirtiéndolos. Para él los bárbaros eran sus compatriotas mientras que los civilizados eran los indios.
Esta oposición entre civilización y barbarie ha estado presente invariablemente al menos hasta el Imperialismo decimonónico. Precisamente, en 1885, George Clemenceau se oponía a la opinión mayoritaria en Francia de la misión civilizadora en África, afirmando en la Cámara de los Diputados:
"¡Razas superiores!, ¡razas inferiores! Es fácil decirlo, no existe el derecho de las llamadas naciones superiores sobre las llamadas inferiores… La conquista que usted preconiza es el abuso, liso y llano de la fuerza que da la civilización científica sobre las civilizaciones primitivas, para apropiarse del hombre, torturarlo y exprimirle toda la fuerza que tiene, en beneficio de un pretendido civilizador".
Unos años más tarde, en la II Internacional, se criticó la política colonial porque llevaba al avasallamiento de las poblaciones primitivas. R. Tagore, Mahatma Gandhi y otros pensadores contemporáneos censuraron igualmente el expansionismo capitalista, es decir, el dominio de los pueblos presumiblemente civilizados sobre los supuestamente bárbaros.
Creo que han quedado bien asentadas y demostradas tres premisas: una, que los españoles del siglo XVI actuaron exactamente igual que los demás pueblos de occidente a lo largo de nuestra era. Dos, que aún siendo ciertos los crímenes cometidos es tan absurdo como anacrónico culpar a los españoles de hoy por lo que hicieron personas de hace cinco siglos. Y tres, que todavía hoy algunos poderes hispanoamericanos siguen culpando a España de sus males para ocultar sus propias miserias. Ricardo García Cárcel, citando a Mario Vargas Llosa, lo ha dicho con una claridad meridiana:
"No son los conquistadores de hace quinientos años los responsables de que en el Perú de nuestros días haya tanta miseria, tan aparatosas desigualdades, tanta discriminación, ignorancia y explotación, sino peruanos vivitos y coleando de todas las razas y colores".
Dicho todo esto, sólo queda concluir, que no es posible pedir perdón hoy por lo que hicieron aquellos conquistadores y colonizadores del siglo XVI. De acuerdo con Manuel Lucena, el único objetivo de los historiadores de hoy debe ser conocer la verdad histórica y aceptarla, por dura que resulte.
PARA SABER MÁS:
MIRA CABALLOS, Esteban: “Conquista y destrucción de las Indias (1492-1570)”. Sevilla, Muñoz Moya Editor, 2009.
ESTEBAN MIRA CABALLOS